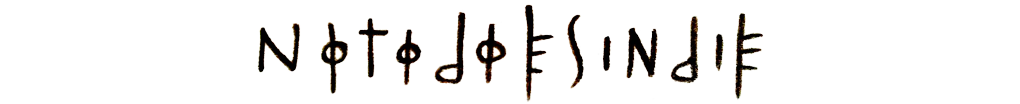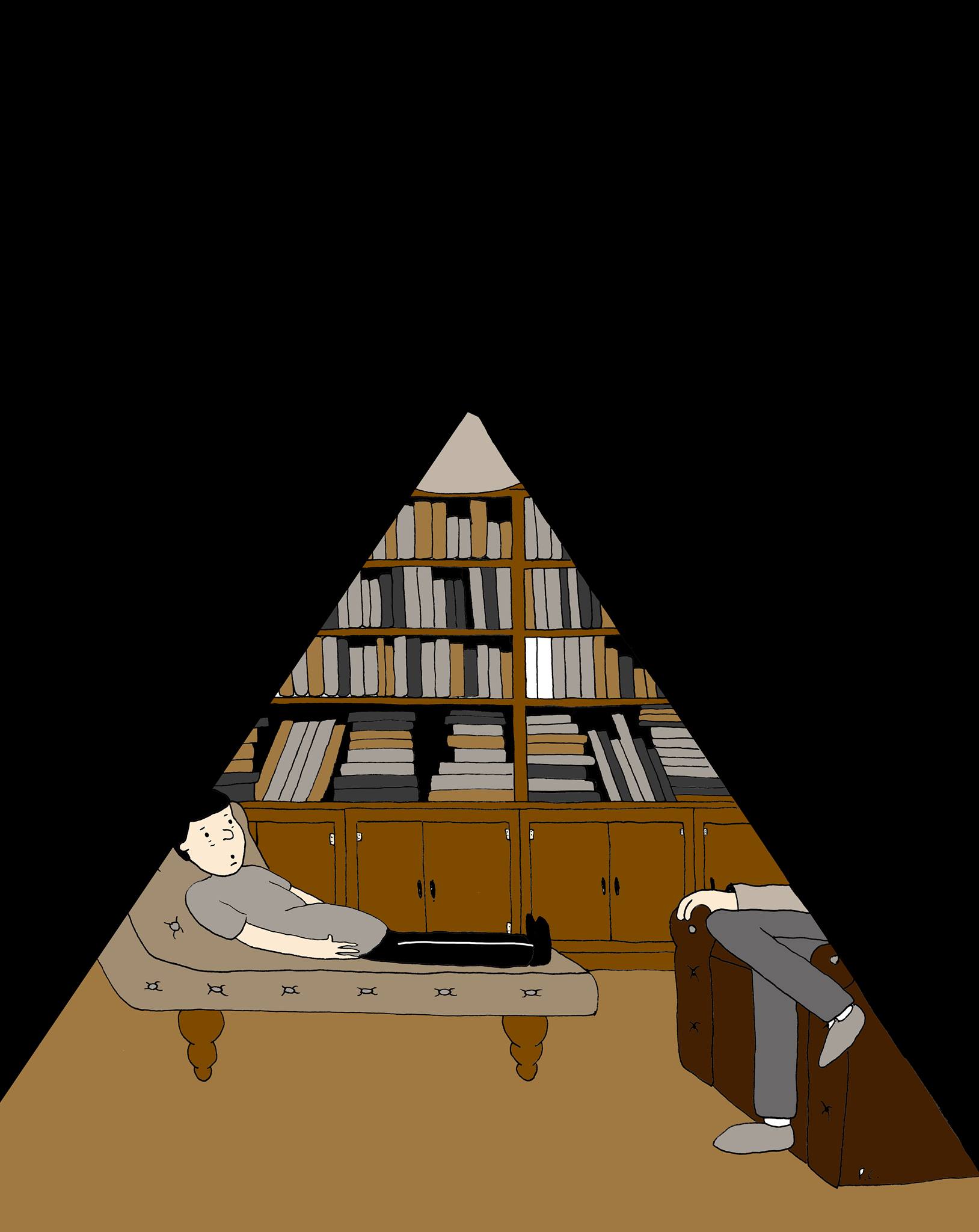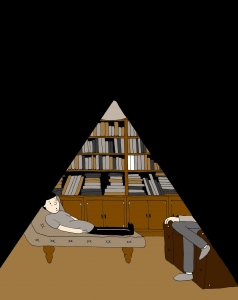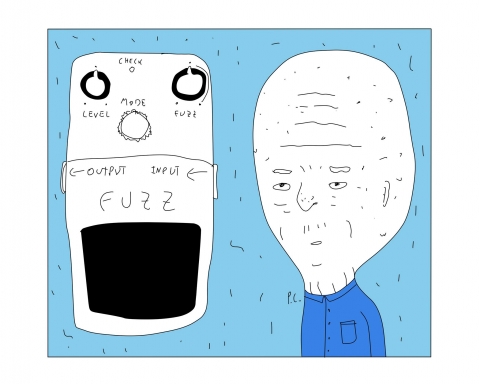Ocurrió una gélida noche de diciembre en Nueva York. Había vivido una jornada especialmente dura en la consulta. Una de mis pacientes se había suicidado aquella misma mañana. Sara, una chica de dieciocho años a la que llevaba tratando desde hacía dos meses, se tiró por el balcón de su piso.
Para un psicólogo, una noticia así siempre es desconcertante. Sientes que has tenido algo que ver, sientes una extraña y estúpida responsabilidad, piensas que podías haberlo evitado, que podías haberlo previsto. Por eso aquella noche no me apeteció volver a casa después del trabajo. Despedí a mi última visita y me fui a dar un largo paseo por Central Park. Necesitaba el contacto con la naturaleza, alejarme del ruido, no tenía ganas de ver a nadie.
Entré por el lado norte del parque, atravesé el bosque, pasé los campos de beisbol y di toda la vuelta al lago por el Este hasta llegar a la salida que da a la calle setenta y dos. Durante el paseo no pude quitarme a Sara de la cabeza. Hacía solo dos días que había hablado por última vez con ella. Conseguí que me contara lo de su padre con sus propias palabras. Sabía que su depresión tenía que ver con aquel acontecimiento tan desagradable. Cinco años atrás, su padre había muerto en Vietnam. En el último día de la guerra. Tuvo mala suerte. Cuando ya habían anunciado la retirada, cuando todos los soldados estaban dispuestos para volver, una mina le hizo saltar por los aires. Su familia ya lo esperaba en casa, incluso le habían montado una fiesta de bienvenida. Sara se había involucrado con toda su alma en aquella celebración. Había decorado la casa con pancartas, había llamado a todos sus parientes personalmente. Como es lógico, estaba emocionada con el retorno de su padre, y cuando se enteró de la noticia, se hundió irremisiblemente.
Salí del parque intentando deshacerme de aquel ridículo sentimiento de culpa y crucé la calle para dirigirme a la boca del metro, pero cuando me disponía a bajar las escaleras, me pareció ver a alguien conocido en la otra acera que andaba deambulando arriba y abajo frente a la entrada de un lujoso edificio de apartamentos, como si esperase a alguien. Estaba oscuro, no podía verlo bien, pero estaba seguro de que lo conocía. Llevaba algo bajo el brazo, algo parecido a un sobre, un gran sobre cuadrado. Se lo pasaba de una mano a otra nerviosamente. Seguía sin recordar quién era, pero me paré unos segundos a pensar, y entonces me acordé. Era Mark. Había sido paciente mío en el setenta y siete, cuando trabajaba en un hospital de Hawái. En ese momento me vino a la mente y recordé su caso. Tenía veintidós años cuando llegó a mi consulta. Había intentado suicidarse conectando un tubo de aspiradora al escape de su coche, colocando el otro extremo dentro, pero la manguera se derritió en el tubo de escape y el intento fracasó. Era el clásico perfil de eterno adolescente, con un pasado repleto de problemas familiares, el típico niño obeso, poco dado a los deportes, una víctima fácil de acoso escolar. A los catorce años ya había consumido todo tipo de drogas y se había fugado de casa en diversas ocasiones. Llegó a mi consulta con un caso de trastorno depresivo persistente. Después de varios meses de visitas, pareció responder bien a la terapia. Curiosamente, cuando le dimos el alta, se quedó a trabajar con nosotros a tiempo parcial en el departamento de actividades lúdicas para los pacientes. La verdad, no sé muy bien por qué lo contrataron. Supongo que le cayó bien al director del centro porque sabía contar historias y tenía experiencia como consejero en campamentos de verano. Tocaba la guitarra para los pacientes y les aconsejaba con su particular filosofía. Era un tipo inestable, pero muy inteligente. De aquello hacía tres años. No había vuelto a saber nada más de él.
Después de recordar quién era, estuve a punto de bajar las escaleras del metro y marcharme a mi casa sin decirle nada, pero me picó la curiosidad. Supongo que quería saber si aquel paciente había logrado salir del agujero en el que estuvo metido, si mi terapia había dado los resultados que yo deseaba. Pensé que enterarme de un triunfo profesional en un día como aquel, un día en el que había perdido un paciente de aquella forma tan trágica, me animaría.
Le llamé desde la distancia para corroborar si era él, pero no me oyó. Parecía ensimismado, ajeno a todo lo que le rodeaba. En aquel momento se internó en el portal del edificio apoyándose en la pared, cabizbajo. Cuando lo volví a llamar, el ruido de un potente motor amortiguó mi voz. Era una limusina blanca que acababa de llegar y que aparcó frente a la entrada del edificio. A pesar de que el automóvil me tapaba parcialmente la visibilidad, vi a una mujer bajar del coche y dirigirse hacia el portal. Pasó por delante de él, y me pareció que la saludaba tímidamente, pero ella no le devolvió el saludo. Unos segundos más tarde salió un hombre tras ella y la limosina se fue, dejándome libre el campo de visión. Cuando el hombre estaba a punto de atravesar la puerta, Mark se puso tras él, sacó un revólver del abrigo y le encañonó. Sonaron cinco disparos, y aquel tipo cayó desplomado al suelo. No podía creer lo que estaba viendo. Mark se quedó inmóvil, con la pistola colgando en un costado, parecía la escena de una película. Recuerdo que miré a mi alrededor por si alguien estaba filmando, pero no, aquello era real. El portero salió del edifico y le arrebató el arma sacudiéndole el brazo y tirándosela al suelo. Le gritó: «¿Te das cuenta de lo que has hecho?» Mark no se inmutó. No hizo el menor intento de escapar. Se quitó el abrigo y la bufanda y se sentó en la acera. Sacó un libro del bolsillo y se puso a leer allí mismo.
Yo no supe cómo reaccionar. Me quedé alucinado, mirando la escena como si de repente me hubiese convertido en un objeto inanimado. Sin duda, la terapia de Hawái no sirvió de nada. Eso me destrozó el alma de nuevo. Primero Sara, y después aquel fantasma del pasado, consiguieron que me hundiera bajo mi abrigo. Dos fracasos en un mismo día era demasiado.
Pensé en acercarme a mi antiguo paciente, que seguía sentado en la acera, tan tranquilo, leyendo. Pero cuando me decidí a cruzar la calle, llegaron los coches patrulla de la policía y me detuve en mitad de la calzada. De pronto, como si me empujara un resorte, reculé de nuevo hasta la entrada del metro, acobardado. Me quedé mirando un rato más hasta que se lo llevaron, como un espectador cualquiera. Bajé hacia el metro como si fuera un fugitivo, como si hubiese sido cómplice en aquel asesinato, y me fui a casa.
No pude dormir aquella noche. Estuve en la cama leyendo, di vueltas y vueltas por el apartamento, me fumé todo un paquete de tabaco, me asomé a la ventana cien veces esperando el nuevo día, hasta que me senté en el sofá, encendí el televisor y me puse a ver una película de Humphrey Bogart que ponían en la CBS. Al cabo de unos minutos, cortaron la emisión de la película para ofrecer una noticia de última hora…
Un tal Mark David Chapman había asesinado a John Lennon.