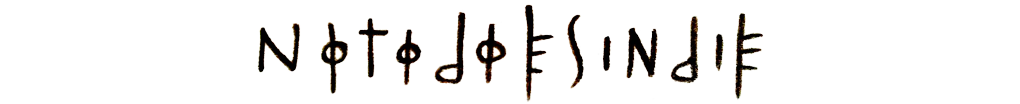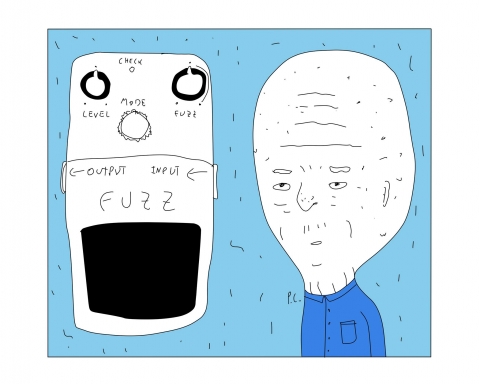Eran más de las siete de la mañana cuando salimos al escenario en aquella mierda de festival. El poco público que quedaba estaba totalmente borracho, deambulando por el desolado campo de fútbol como una manada de zombis.
Nos miramos tristemente resignados y empezamos a tocar.
Las primeras notas del bajista sonaron deprimentes, lánguidas, viscosas como los mocos de una medusa. La batería entró con desánimo, a destiempo, compitiendo con el bajo en tristeza y desasosiego. La percusión sonaba como un cacho de plástico golpeado por las nalgas de un mandril. Entró el piano, pero no tuvo suerte, el bajo y la batería no estaban allí, luchaban totalmente desconectados del mundo exterior. Sus mentes volaban hacia tiempos imposibles.
Poco a poco, se fue formando un pequeño grupo de curiosos delante del escenario. Nos miraban atónitos, con la cabeza ladeada y los ojos desorbitados, apoyados en las vallas de seguridad con su vaso de litro de cerveza rebosante, intentando inútilmente mover los pies al compás de la música.
Entró el guitarrista, con aquella entrada tan guapa que teníamos ensayada. No sirvió de nada. Sonó un chirrido infernal que destrozó mis tímpanos, y los del escaso público, que, asustados, saltaron hacia atrás al unísono derramando más de una cerveza sobre sus pantalones.
Sólo quedaba yo.
Todo dependía de mí.
Tenía que empezar a cantar y arreglar aquel desbarajuste.
Me preparé concienzudamente mientras el guitarrista intentaba acoplarse sin éxito a los demás músicos…
Tragué saliva…
1, 2, 3 y…
¡A vint-i-cinc de desembre, fum, fum, fum!
…por Daniel Higiénico
Ilustración: Pato Conde