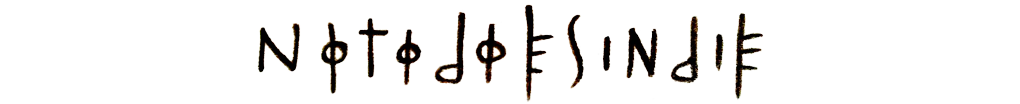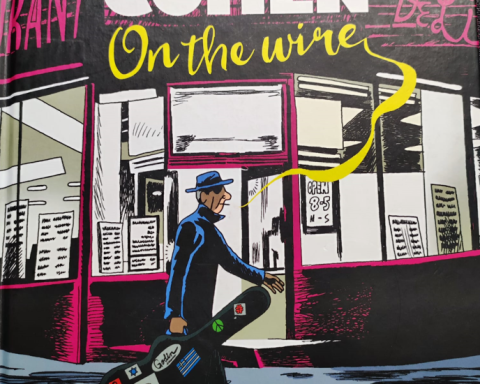(Para leer mientras escuchas…)
Había un lugar al que acudir cuando todos los demás emplazamientos fallaban. Un espacio que antes dejaba para lo último y que ahora había convertido en lo primero. Así, cuando la música sonaba, abría una zona nueva, una morada, un espacio al que acercar todas las cosas no comprendidas y ella, que no le daba consejos, que no la juzgaba, ni le decía: «Deberías hacer esto» o «Analicemos tu situación», tan solo sonaba. Y desconocíamos todos por qué mágico mecanismo, estipulado en quién sabe qué libro de normas de este mundo, se daba que cuando unas manos ajenas pulsaban unas teclas de un instrumento, otro oído, otro cuerpo, estuviese en el punto de la tierra o del espacio en que estuviese, sentiría el impulso de moverse, quizá solo la punta del pie o la cabeza, quizá todo entero, ya sin restricciones. Sentiría escalofríos, temblores de labios, estallidos explosivos en el pecho e incluso, en ocasiones, habría derramamientos de lágrimas. Quién había concebido este invento infinito que lograba que la voz de un desconocido le reverberase en el pecho, que las manos que habían pulsado esas cuerdas, esas teclas de piano, o que había acariciado esas crines de violín estuviesen a la vez pulsándola también a ella. La tecla del hombro, donde acarreaba ese asunto de un trabajo que le pesaba demasiado. La cadera, donde estaba guardado aquel secreto familiar inconfesable. La rodilla derecha, donde le dolía la ausencia de Samuel. Nada se quedaba sin transformar dentro de aquel instrumento musical que era la caja de resonancia de sus costillas, el xilófono de sus dedos, el tambor de sus piernas, el arpa de sus cuerdas vocales. Y despertaban otras cuerdas dentro que vibraban como esa crin de violín, esas otras cuerdas que incluso ella desconocía, la música ya las conocía de antemano –diría que desde siempre.
Así la transitaba, la música, y hacía su magia con ella como los hornos hacen pan. La música la fermentaba. Hacía ejercicio de su alquimia y convertía en oro toda su ira, su alegría, su incomprensión, y también su amor. Si hasta esto lo he logrado, decía, si incluso a esta larga separación entre tú y yo he logrado ponerle partitura, eso solo puede significar que el mundo, definitivamente, nunca será el mismo después de haberlo danzado.
La música era un territorio que no podía ser conquistado, sino que colonizaba todo resquicio. Un área sin fronteras. Una nación sin paredes de la que desclavar banderas y lanzarlas al viento. Un poblado interior. Un refugio al que acudir cuando todo lo demás caía, en el que, hasta cayéndose, estaba siendo levantada.

La música es mi país –sentenció al fin–, y nosotros, sus amantes. Por ella correremos, por ella danzaremos, por ella dejaremos atrás todos los amores falsos y amaremos. Por ella hacemos la promesa más difícil de todas: seremos felices.