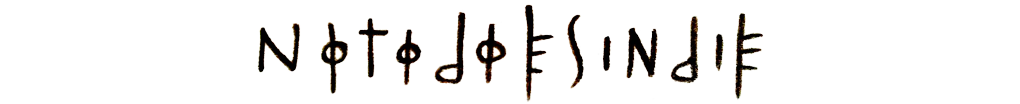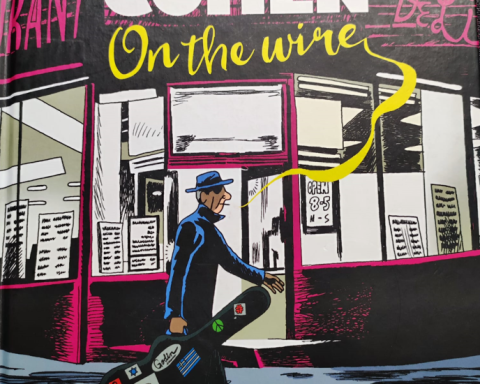(Para leer mientras escuchas)
Se dio cuenta de que había tropezado por seguir el ritmo de los demás y ahora se veía obligada a caminar despacio, quizá para recuperar el propio.
El golpeteo de la muleta, clak, clak, clak, un marcar lento de su paso como las agujas de un reloj , y el ritmo de ella se hacía otro. Lo miraba todo, también despacio, con un nuevo gusto, como si estuviera el gusto en las plantas de los pies, como si fuera una turista, porque lo lento se saborea de otra manera. Algunas certezas se iban afirmando como cimientos en aquel caminar lento, con cada golpe de la muleta. Clak, clak, clak, con cada clak, una nueva viga añadía calma en ella. Hallaba sosiego en la muleta. Hacía que estuviese intensamente allí, como las prisas no lo lograban. Hacía que caminase más segura. Una plena conciencia de su cuerpo, volver a sentir la leve importancia de cada movimiento. Cuando bajaba las escaleras, el hombro apoyado en la muleta subía demasiado, y le hacía daño. La mano en la que apoyaba todo el peso que le correspondía al pie torcido le hacía daño. Y el pie no torcido, al soportar mucho más peso, le hacía daño. Todo el cuerpo participaba del dolor de una de las partes, todo él se veía involucrado, como ella, su imagen de sí misma, su psique había quedado involucrada por ese pie torcido. Si le entraban prisas, el pie torcido le dolía. Pero si lo hacía todo con cuidado, moverse, aún tan despacio, era un placer.
Las personas la miraban. La miraban con curiosidad quizá, como si quisiesen saber su historia. No había venda o escayola en su pie que evidenciara el accidente. No era una mujer mayor, no era una discapacitada. Era una muchacha joven y bonita con una sola muleta que apoyaba el pie al andar y eso hacía que quisieran saberlo, qué era lo que le pasaba a ella. Antes de la muleta nadie quería saber siquiera que pudiera pasarle algo. Ella estaba bien, les venía bien creerlo para que el mundo pudiese seguir girando sin otro problema más. Lástima o respeto, es que aún no las había traducido, las miradas. Aunque las que recibiera en tal estado serían desnudas en cualquier caso, desnudas de juego tal como ella lo estaba con la muleta. En cualquier caso ella se respetaba más, clak, clak, clak, detrás de las muletas camino solo para mí, clak, clak, clak, este es mi propio ritmo, clak, clak, clak, con esta mirada que desde aquí es solo mía ya no me parece que todo va demasiado deprisa.
Su lentitud obligaba a lo mismo también a los demás. A ir despacio. El hombre que corría por los pasillos de una línea a otra y que se paró en la esquina donde ella caminaba para no llevársela por delante. La mujer que iba a colarse sin dejar salir antes de entrar y que ante la muleta se frenó. Así pues, la muleta era un bastón, un marcador de ritmo, un metrónomo, una varita mágica, una atalaya. Un poder en la mano, una clase de inmunidad tal como para otros lo eran la maternidad o la vejez. Una comprensión que se daba de inmediato, que se otorgaba y que no había que ganarse, como todo el resto del tiempo. Una disposición a la colaboración. Una petición silenciosa de apoyo. La lucha había cesado. Había un daño dentro, y ese daño con la muleta se veía. Todo el mundo sabía que algo le ocurría, no había nada que preguntar o que entender. Había honestidad, todo estaba fuera, y el fuera por fin estaba de acuerdo con el dentro. Las heridas ya no había que barrerlas debajo de la alfombra, ni tenía que fingir.
La lentitud le hacía mirar las nucas de quienes tenía delante en las escaleras mecánicas y buscar en ellos también su humanidad, sus verdades. Le pareció que era lo único que merecía la pena, todo lo que fuera auténtico en cada una de esas personas. Dejar de clasificarles y hallar en sus nucas sus historias personales, sus luchas, sus pasiones, sus frustraciones. Le pareció que quizá así todo ese camino y ese constante moverse de todos adquiriría alguna clase de sentido.
Alguien venía por detrás. Alguien iba a ver su nuca. Los pasos que escuchó tras ella, al pasar por su lado, observó que pertenecían a una mujer subida en unos tacones. La mujer bajaba despacio, escalón por escalón, luchando por mantener el equilibrio y porque los finos tacones no se introdujeran entre las ranuras de las escaleras mecánicas. Y después, al llegar abajo, sobre suelo liso, también caminaba despacio. Su sonido al caminar también era clak, clak, clak. Quizá ella también miraba el mundo desde arriba, subida en su atalaya de lentitud y seguridad, y qué extraño que semejantes calzados, unos tacones y una muleta, de pronto se acercasen tanto.
Cuando mejoró, el pie le seguía doliendo pero ya no había muleta que lo atestiguase. Ya no daba lástima ni respeto. Sin ella volvió a sentirse desnuda y vulnerable. Ahora solo era una chica que andaba muy despacio en medio de un mar de gente que caminaba muy deprisa, y tendría que dar explicaciones para tener el hueco merecido en el asiento reservado a los privilegiados, los que llevan su verdadera condición visible y externamente. Una mujer con un carrito de bebé organizó la disposición del ascensor con su sola presencia, y la del bebé, y supo que ella era ahora la que estaba en aquella atalaya invencible. Explicaciones que no le importaban a nadie, que nadie querría escuchar. Y por eso, al quitársela, al ver que volvían a mirarla normal, como si ya no necesitase más ayuda ni cuidado ni asiento, como si ya no hiciese falta preguntarse por algo más allá de su fachada, echó de menos esa mirada que miraba las verdades. Y como ya no podía pedírsela a los demás, decidió adoptarla ella. Decidió no perder esa mirada, ni el placer de seguir caminando por la calle sintiendo su propio cuerpo y observándolo todo su- clak-per-clak-des-clak-pa-clak-cio.